La Revista Cultural La Palestra Noticias es un espacio de encuentro para compartir el amor por el Arte, por el Deporte, por la Literatura, por la Salud, por los conocimientos de Astrología, por el Medio ambiente y su cuidado, por la cultura de cada Sociedad y su gente; por los viajes, la oportunidad de descubrirnos diferentes y semejantes.
12 de junio de 2017
El Juego
Por Agustina Cardinale
Nunca entendió en qué consistía el juego, pero hacia el final se enteró de que, por supuesto, había perdido.
A los 11 años, María Luz había irrumpido en las clases con su uniforme nuevo, prolijamente planchado, para responder todas las preguntas correctamente. Había llegado para iluminarlos, para sacarlos de la ignorancia en la que habían vivido durante los primeros años de la primaria. Para lograrlo, se había mantenido al margen de las distracciones mundanas: nada de elástico, nada de carreras, nada de fútbol con los varones.
Nadie conocía la casa de María Luz, ni nadie la había invitado a la propia. Haber ido sola ese día a tomar el té a la casa de la nueva (aunque Sofía prefiriera tomar la leche) había sido un favor enorme que le estaban pidiendo los grandes. Debía ser generosa, habían dicho, incluso con quienes no mostraban esas mismas virtudes. Incluso y sobre todo, con quienes se empeñaban en establecer una distancia; algo debía de estar pasándoles. Y no pudo negarse. Por eso, no por otra cosa, Sofía se las había ingeniado para conseguir aquella invitación. Invitación que luego aceptaría resignada.
Sofía mantuvo su postura erguida aun cuando la madre de Malu hizo que se despojara de su mochila apenas entraron a la casa. En la cocina todo estaba ya preparado para que se sentaran y dieran por comenzada la tarde. Le costó comer. Nada le tentaba: una mesa sin chocolate era una mesa triste. Además, si comía cuando estaba nerviosa, después le dolía la panza. Sin tener que preocuparse por hablar con la boca llena, respondió todas las preguntas que la madre le hizo, aunque no entendía por qué el trabajo de sus padres era tan importante para decidir a qué jugarían.
Lo que siguió fue sencillo: debió limitarse a asentir con la cabeza frente a las pautas de un juego que prometía ser, simplemente, aburrido. Sólo podían usarse aquellos juguetes que estuvieran en la caja; si se decidían por un juego de mesa, María Luz debía utilizar la ficha azul (siempre era la suya); en caso de que las dos quisieran la misma, la dueña de casa tenía prioridad (cuando se reunieran en casa de Sofía, ella podría elegir); bajo ninguna circunstancia debían entrar al escritorio del padre; no debían correr (no quedaba bien ver a dos señoritas transpiradas) y, por último, debían hacerlo en silencio porque en la habitación contigua estaban los hermanos mayores estudiando. Le resultó extraña esta aclaración: tan callado era todo que enseguida había asumido que estaban solas, que nadie más estaría presente. Tuvo la intuición de que la casa era más grande de lo que parecía desde fuera.
Les dieron permiso para levantarse. Recién en aquel momento se dio cuenta de que sus brazos le dolían. Todo este tiempo los había tenido cruzados; había hecho una fuerza descomunal para que así permanecieran. Intentó aflojarse con un movimiento que le resultó ajeno. Temió, sobre todo, olvidar alguna de las reglas que acababa de escuchar.
Caminaron por el pasillo que las conducía hasta el comedor y luego a la planta alta. La madre iba delante, mostrando el camino a seguir, detrás Sofía, y por último, con la mirada hacia el piso, María Luz. Más tarde, Sofía recordaría aquello como la marcha de la muerte. Las escoltaban a ambos lados del pasillo, vitrinas donde aparecían recreadas con soldados pintados a mano por el padre, famosas batallas de la historia mundial. Al menos esa fue la explicación que dio la madre, al tiempo que le señalaba las medallas y los trofeos de cada uno de sus hijos, ordenados por edad e importancia. Muchos “Primer Promedio”, dos “Primer Puesto en las Olimpíadas de Matemáticas”, un “Segundo Puesto en Atletismo” y otros que ya no tuvo ganas de leer.

Vino entonces a su mente el último regalo que le había hecho a su papá para el día del padre, un lapicero de hueso con base de paño. Su mamá se lo había elegido especialmente de la carnicería, ella lo había barnizado y pegado con prolijidad. Le había parecido horrible la idea de usar un animal muerto, pero su maestra le había dicho que era el más lindo de la clase. Y tanto le había gustado a su papá que nunca más lo había vuelto a ver; ahora estaba en la oficina. ¿Lo guardaría también él detrás de un vidrio, a la vista de todos los empleados? ¿Dónde estarían expuestos sus dibujos de los últimos años? Sofía volteó para mirar a Malu y constatar que fuera de carne y hueso, asegurarse de que también a ella le resultaba tedioso el recorrido. Encontró, sin embargo, el germen del mismo rostro que veía en los retratos colgados: un rostro acabado, impávido y sin vida.
El resto del tiempo solo transcurrió. En el primer piso, había una habitación llena de estantes con muñecas prolijamente acomodadas. Eran blancas, con pelo rubio enrulado, perfecto, y unos cachetes artificialmente coloreados. Eran muñecas con las que no se jugaba, muñecas bobas de ojos muertos. En el piso de esa habitación, con sillones verde oliva, y bajo la atenta mirada de la madre, acató cada una de las instrucciones que le daban porque creyó que así sería menos dolorosa la partida.
Había un tablero y en él, dibujado el mundo. Entendió que debía distribuir sus fichas por los distintos países y que, en su turno, le correspondía lanzar los dados. Así se definía la suerte. El juego terminaría cuando una de las dos destruyera a la otra. Aparentemente, los dados nunca la ayudaban porque el mundo fue tiñéndose de un solo color. Siguió jugando a pesar de que hacía rato sentía ganas de abandonar, siguió jugando a pesar de no contar con asesores, a pesar de estar enfrentándose a un enemigo gigante. Cada vez que le tocaba, frotaba aquellos cubos como talismanes, los conservaba entre sus palmas haciendo fuerza y los lanzaba devocionalmente. Esperaba que alguien le confirmara que el intento no había sido en vano.
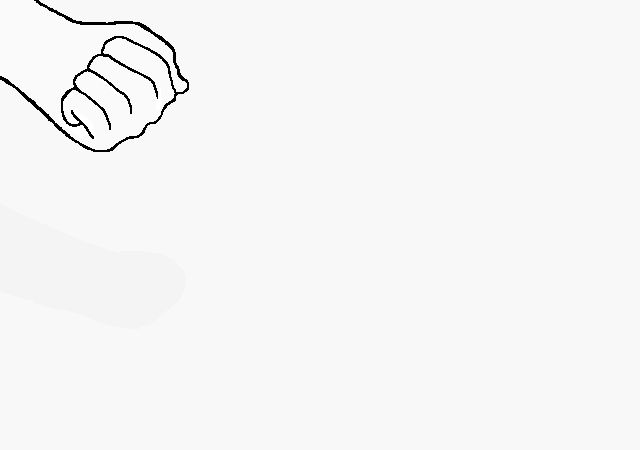
Atinó a preguntar. Quizá se había perdido alguna regla, tal vez aún estaba a tiempo de reacomodarse. Pero nadie le hablaba; había que guardar silencio. Cuando ya no quiso seguir (le había empezado a doler el cuello, y se dio cuenta de que era por la fuerza con la que estaba apretando sus dientes), rechazó los dados. Con puños cerrados podía defenderse: si no lanzaba, no había ataque. Tenía una estrategia, no sería tan fácil destruirla.
Algo debió de hacer mal. Porque con un movimiento decidido, abrupto, la madre de María Luz le tomó el brazo, le abrió la palma de la mano y la acompañó para que lanzara los dados. La obligó a hacerlo varias veces, hasta que sus fichas se acumularon en un solo reducto que no logró resistir tantos embates. María Luz miraba, callaba. Por fin, llegó la sentencia: el mundo había sido conquistado. Para Sofía, sin embargo, la partida había terminado mucho antes.
Escuchó que abajo tocaban el timbre. La madre indicó (a las dos, pero era claro que estaba dirigiéndose a Sofía) que las buenas competidoras felicitaban al ganador. Mientras le daba la mano a María Luz, se le humedecieron los ojos. La estrechó con una firmeza que desconocía, con una presión propia de ese gesto que solo había visto en hombres. Quiso lavarse la mano, que volviera a ser suya y de nadie más. Pidió ir al baño antes de salir. Le tomaría solo un segundo y estaría lista.
En el cuarto donde habían estado jugando ya no quedaba nadie. Se escuchaban las voces a la puerta, las presentaciones pertinentes. Entró, estiró su brazo hasta el estante, tomó una muñeca (la primera que vio), se la metió entre la pollera y el cuerpo y se estiró por encima el pulóver. Agradeció, en ese instante, ser la menor, tener siempre ropa heredada, demasiado grande para su talla.
